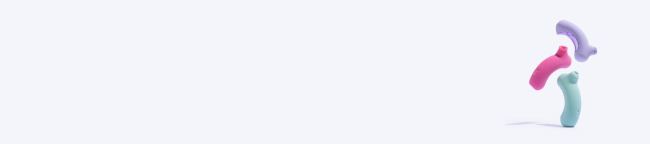La última vez que vinimos a la playa fue cuando empezamos a quedar, y han pasado dos años desde entonces. El trabajo, los compromisos, el dinero y la falta de coordinación de agendas nos tenía prorrogando el viaje una y otra vez.
La espera había terminado, ya estábamos aquí, con el olor a mar acariciando nuestra piel y el fresco agua rozando nuestros pies.
Ya era tarde, al menos tarde para pasar el día en la playa, pero que el sol estuviera poniéndose no nos frenó; el viaje había sido largo y llegamos con ganas de, al menos, mojar los pies en el mar.
El arrullo de las olas nos embaucó, y poco a poco fuimos entrando en el mar. Hasta la rodilla y salimos. Hasta la cadera y salimos. Hasta el pecho y salimos. Y cuando ya teníamos el agua por el cuello era demasiado tarde para seguir justificado nuestra incursión marítima a esas horas.
Nos abrazamos con ternura. Un abrazo que decía tantas cosas como callaba, como las ganas que teníamos de empezar el verano con una interesante anécdota, mucho mejor que terminar sin hacer pie por una sucesión de promesas incumplidas.
El abrazo dio paso a los besos. Castos al inicio, más pasionales a medida que avanzaban los minutos y la playa terminaba de despejarse. Apenas quedaban un par de personas en la playa, lo bastante lejos del agua como para ni siquiera intuir lo que ocurría bajo ésta.
Con el roce, la excitación comenzó a subir como la espuma de una ola rota, dejándonos ante la decisión de rendirnos al instinto o curarnos en el recato. Valga decir que el recato nunca formó parte de nuestras personalidades, por lo que caímos en la tentación un par de metros más cerca de la orilla; más que nada por proporcionarnos mejor agarre durante nuestro baile acuático.
Sus manos se colaron bajo mi ropa, rozando todo cuando encontraban a su paso y provocando con ello pequeños gemidos, que silenciaba metiendo la cabeza en el agua a medida que éstos se hacían más y más intensos.
Abrí las piernas y despejé el camino para que entrara en mí, recorriendo su espalda con las manos, atrayendo su cuerpo al mío como queriendo fundir nuestra piel en una. Los dedos prepararon el camino para la erección cautiva. Una vez liberada, buscó refugio en mi húmeda cavidad.
Con las piernas alrededor de su cintura y los brazos firmes en su cuello, mi amante daba ligeros paseos por la arena del fondo mientras me penetraba con calma. No existía ninguna meta, simplemente gozar la experiencia, compartir nuestro placer y conquistar una frontera erótica.
Ayudada por mis brazos y piernas, subía y bajaba por su erección, notando cómo sus manos se anclaban fuertes a mis nalgas. La noche caía y nuestro calor no hacía más que ascender, apenas lográbamos mitigar las ganas que una nueva oleada nos zarandeaba.
Las olas fluían, y nosotros con ellas. El vaivén ligero de la mar en calma nos mantenía unidos, en movimiento, en sintonía. Gozando con cada poro de la tranquilidad que inspiraba el agua clara y el clima sosegado del anochecer. Sin apenas esfuerzo nuestros cuerpos bailaban y disfrutaban, con miradas intensas y sonrisas traviesas.
Sus manos se aferraron con fuerza a mis muslos, y me hizo cabalgar con la ayuda de la flotabilidad. Mi placer aumentaba sin hacer nada, sólo confiar en él y extraer cada gramo de placer, dejándome mecer por las ligeras olas.
...
Cuando la noche nos alcanzó cedimos el control, dejando que nuestros pies nos llevaran a la orilla, y ésta al éxtasis entre arena y conchas.